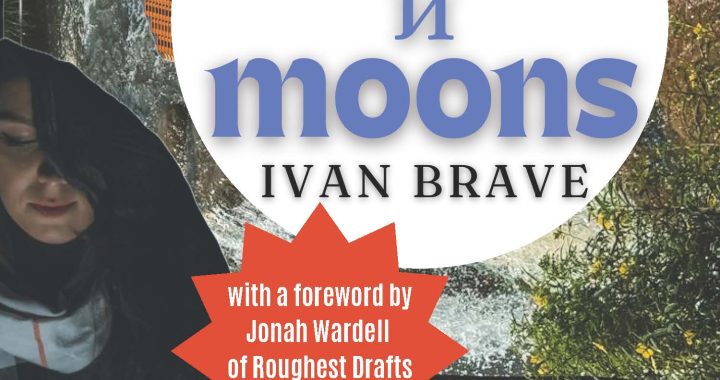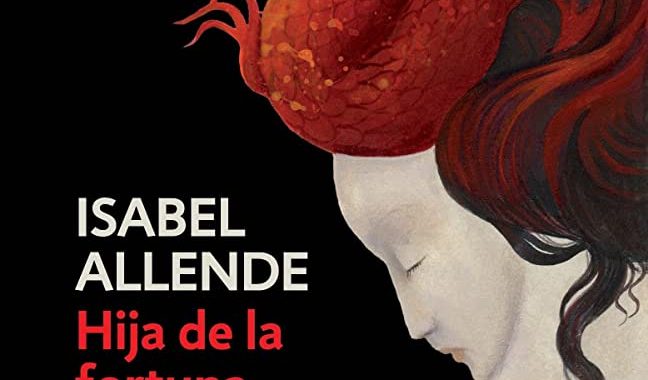¿Qué aprendí de Bad Indians? Aprendí sobre la vida de la autora. Aprendí sobre los neófitas de California. Y de paso —creo— aprendí más sobre la humanidad, tanto su capacidad para destruir culturas enteras como su habilidad de sobrevivir a pesar de las maquinaciones de borramiento ajenas. Pero, siendo sincero, ¿no he yo, a lo mejor, aprendido algo sobre mí mismo?
Sobre la autora, eso es fácil. Miranda nació el 22 de octubre de 1961. Lo sé porque Miranda nota que John Peabody Harrington —etnógrafo, payaso, “bringer of fire”— murió el día anterior, asintiendo al espíritu de la autora mientras uno dejaba a la tierra y la otra entraba. Quizás lo hayan visto a mi padre, durante ese mismo cruce de almas ese año. Por otra parte, sé que una de las primeras memorias que recuerda la autora es escribir, con un crayola rojo, las cuatro letras de su apodo: D-E-B-Y. Sentí orgullo por ella, por haber aprendido a dejar constancia de su existencia en su propia letra, porque me recuerda a cuando yo aprendí a escribir mi nombre. Más allá, apunta a uno de los temas recurrentes del libro, que es conectar “quién” narra con “que” narra, sin complacerse con las historias que otros han contado sobre nosotros. A la misma vez sentí orgullo por ella por lo opuesto, es decir por tirar sus cuadernos a la basura, después de décadas de guardarlas entre mudanzas transcontinentales, de esconderlas de su padre, de dejar constancia sobre quién es vía el verbo escrito. Similarmente ella guardó las grabaciones de su abuelo, contando cuentos de su vida . . . y me pregunto por qué no grabé la voz a mi abuelo. Quizás pienso como la autora que la memoria de mi abuelo persiste en mí sin necesidad de su voz en una grabación: lo llevó a mi abuelo en mi sangre, en mi nariz, en mi enojo.
Los “Mission Indians” de la zona norte de California contaban alrededor de un millón de personas, pero gracias al legado de España y la Iglesia Católica se redujo en pocos años a menos de veinte mil. El trabajo duro (“chores”), el mal trato (“beatings”) y la violación (“rape”) se pasó de una y otra generación por trescientos años, hasta reiterarse en la experiencia de la misma autora. Bajo su padre o ligado a su ausencia tuvo que sufrir ese ciclo de violencia que sobrevivieron/sobreviven los Esselen. Lamentablemente, ella misma reitera esa violencia en su hija, pero por suerte la poesía rompe la cadena. Yo pensé al principio que la poesía y la historia no se cruzan, pero el final aprendí lo que Williams Carlos Williams quiso decir con sus verso “yet men die miserably every day for lack / of what is found” in a poem: a veces hay que un poema puede acabar con la historia.
En el caso de Bad Indians la mala historia es que el único indio bueno es el muerto. Una historia que se repite hasta día de hoy. Para los Esselen, y para los hijos de los veinte mil sobrevivientes, es mejor ser malo que muerto. Me recuerda a mis familiares, mis tías y tátara tías, y lo que sobrevivieron. Me pregunto, ¿cuándo puede uno simplemente vivir?
Voy a la Galería y veo lo que no hubiera visto: que Banana Republic promueve su sale con la imagen en el desierto con dos mujeres blancas y un indígena al costado que se agacha a su altura, cara tensa (¿un beau digger?). Voy a un restaurante belga y veo a un cuadro de Tin Tin atado a un poste y un indígena con plumas en la cabeza llamando a sus compañeros para cocinarlo (Tin Tin en Amérique). Por todos lados veo representaciones de indígenas . . . y lo que me sorprende es que ahora los veo, después de leer a Bad Indians. Me veo, asimismo, enojar contra extraños que textean en un semáforo, enojar contra mi madre que corta el pelo mal de mi hijo sin pedir permiso como un día me lo cortó mal a mí, enojar contra mi renters insurance por pedir mi credit history, enojar contra el landlord nuevo que no arregla el baño . . . me viene por encima las ganas de echarles a todos a la ¡@#$ como hacen mis parientes, pero ¿con qué propósito? Intentaré primero hablar con ellos. A ver si podemos juntos crear una nueva historia.