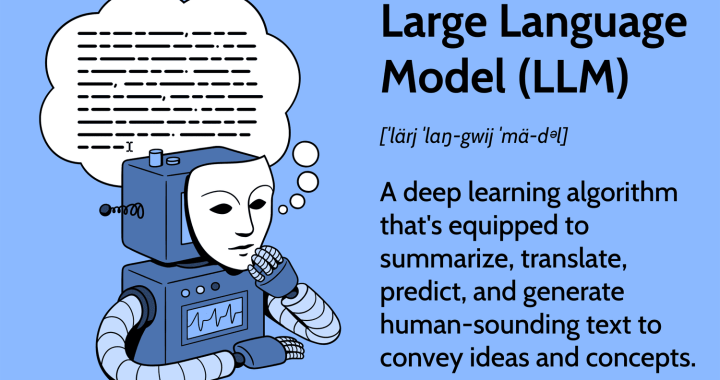Es de noche ya, 6:30 p.m., en Houston, TX. Me sitúo afuera, en la terraza que mira sobre la calle de divide el otro complejo de departamentos con el que donde yo vivo con Ela, mi esposa, y nuestro bebé, Constantin. Escribo con una birome Paper Mate “Write Bros” de 1.0 (¿supongo que milímetros?). Ya que vivimos de marcas, continúo: porto zapatillas Ecco, medias Puma, jeans marrones de ¿Banana?, cinturón J Crew, remera criolla ¿sin marca?, camisa de lana encima ¿qué marca?, y . . . bueno nunca me importó mucho las marcas y prefiero ropa sin palabras por más que me gusten sobre una hoja de papel y todo fue regalado menos las medias. Todo es suave, no hace ruido. Menos los dos bucles de la hebilla metálica del cinturón, que aplauden con el tambre de una nota alta del piano, cuando me lo quito.
Para ver lo que escribo prendí dos velas simples y una de oración con la Virgen María. Quedan veintiocho minutos en este ejercicio, antes de que pase todo a máquina.
Bien. El objetivo es transcribir, fielmente asumo, todos los sonidos a mi alrededor. Hasta ahora, graciosamente, sólo he transcrito lo que “escucho” dentro de mi cabeza. Retomo: desde que encendí las velas, con un BIC, de encendedor metálica—click—he ignorado justamente el material que dará para escribir este texto. Ignoré las bocinas de los autos conducidos por abotonados apurados para regresar a casa desde la 59 entrando downtown por Louisiana St después de un día entero en las afueras de la ciudad. Ignoré también las gomas moliendo el cemento a treinta o cuarenta millas por hora, o quinientos y pico de revoluciones por minuto, acelerando o frenando, moliendo, fregando, manchando suelo
Ahora escucho sus ruedas rodar. Oigo grillos. Discuten acerca de lo que van a cocinar esta noche, si hojas, semillas, raíces, la media naranja tirada en el tacho, o algún otro insecto. La más joven es vegetariana. Se enoja con sus padres. Más cri-cri-cri de estridulación al frotar sus élitros en rebelión.
También había yo ignorado el timbre de mi teléfono: un par de mensajes de WhatsApp, el campaneo común de los iPhone, pues no personalicé las notificaciones ni las alertas. Bocina. ¿Auto de cuatro puertas? Ahora pitea un camión que va marcha atrás. ¿Quién trabaja a esta hora? Los tardíos, los hambrientes, los conducidos, los empresarios, los estudiantes graduados, los baristas, los conductores de camiones, bue.
Alguien presionó el botón del control remoto, plástico contra chip, porque ahora se abre el garaje del complejo. Emite un crujir espantoso, con grito de fantasma de cuento de hada, llorando por el desdoblamiento de sus partes al entrar por la boca de la máquina de comer portones. ¿Cómo llamarlo?
Se abre otra puerta, de peatones. Les falta aceite a las bisagras. El metal arrastra el pie de la puerta, aparte. Y zumba la alarma de que la puerta está abierta. Portazo. Parece que sirve el brazo de la cierra puertas.
Suelta su carga, el camión. ¿De basura? Siguen los grillos. Ahora hay más opciones, más confusión. No sé en donde detenerme y/o por dónde entrar a un sonido específico. Son muchos. Mi atención onda como las llamas de estas velas. Múltiples. En múltiples direcciones. Exponente.
Pasa un auto cerquita, por debajo, sobre la calle que divide nuestro complejo y el vecino. El conductor no saluda a nadie. Bajo sus ruedas crujen las hojas de los árboles cuyo nombre desconozco. Es el otoño. Más grillos. Distintas tonalidades ahora. El ritmo es de marmota o de un pie ansioso zapateando por debajo de la mesa de otro.
Esto no hace ruido, per se, pero me pica el pie izquierdo. Habrá sido una hormiga que vio la Puma y se abravó. Los mensajes cerebrales . . . uñas contra la pizarra, un violín desafinado, la tetera soplando: “¡Rascate!” Chilla mi pie más fuerte que los ladrillos de dos perros que se encontraron a media cuadra. ¡Ay! Y cómo corrí la pierna cuando se me calló una gota de agua por sobre mis jeans. Gota silenciosa. Gota siniestra. Reacción fuertísima. Cero sonido.
Supongo que me guío por los pensamientos. Supongo—¿qué?—que ignoro a menudo los sonidos a mi alrededor. Goma llanta, una troca frenando ante el semáforo. ¿Por qué notar el mundo? He prendido el grabador que general filtra el mundo exterior de que pase por mi oído-mente-mano. Más autos. Sirena de ambulancia. “I hope they die before you get there!” grita mi hermano. “¿Qué dijiste?” pregunta nuestro padre. Silencio en el jardín, menos el efecto doppler, mas el viento. “Nada”, responde mi hermano. “Repetilo,” insiste. Ruborizado, se queda callado; y lleno yo el vacío: “Siempre lo dice”. “No lo digan más”. Lección grabada, para ambos.
Más autos. Una moto que va a mil.
Mi rodilla zapatea por la gota de agua que mojó mis jeans con la lluvia acida de no sé cuándo. Sin sonido hace ruido. Las velas, también, calladitas. Me atraen. El ruido de autos es constante. El pito de un auto cerrándose. Parejas yendo a cenar, riendo. Autos acelerando sin parar.
Odié este departamento la primera semana, cuando nos mudamos. Todo se veía perfecto, pero el ruido de la calle era espantoso.
No lo había notado durante el tour—jueves, 10 a.m. No. Lo que noté eran los placares de generosas proporciones, un segundo baño, la posibilidad de armar un estudio para mí mismo, una pared larga para las máquinas de coser de Ela. Vale, pensé, la cocina y el living comparten un espacio, requeté-gringo eso, para la gente que no cocina y nunca habrán de ensuciar sus muebles con la grasa salpicada de algún cerdo friéndose a la sartén . . . pero es perdonable, todo impersonal. Menos . . . ese ruido.
No lo noté hasta la primera noche durmiendo ahí. La cama de IKEA recién armada por moi y una serie de caravanas de conductores enfurecidos con regresar a su highrise en downtown, pasando por nuestro Midtown, al salir de la 59, volando, para aterrizar en Louisiana, y a veces pasar la luz roja, siempre ignorar el cartel amarillo de “35 mph”, casi siempre recibiendo un ticket por el cana en moto a una cuadra, y casi nunca, nunca cesando. Ni los domingos a la mañana hay silencio. Ni los martes a las 11 hay silencio. Es una cascada de ruido. Y lo fue esa primera noche.
Esa cascada de ruido, la que quise ignorar al principio, y la que ignoro diariamente—sino me vuelvo LOCO—lo ignoro ahora. Las paredes de drywall barato en mi dormitorio hacen, si los tocás con los nudillos, un pedito que da pena escucharlo. Chato, flaco el knock-knock. Y las ventanas de calidad fast-food, esas sí que son débiles. Conducen el carnaval de conductores afuera con 1:1 trasparencia. El papel es celoso de semejante trasparencia. Recuerdo otra cosa.
Son las . . . estalla una ventana del living. Me despierta Ela: “¿Did you hear that?” No, porque ignoro todo ya de noche. Me dice, “What was it?” mientras que su cara dice sin decirlo, “I’m scared”. Salgo del dormitorio con los ojos entreabiertos, los puños aferrados, escuchando un murmuro por fuera de la ventana del living, abajo, unos pocos metros, a donde debería haber un semáforo. Antes de sacar mi cabeza, por el agujero nuevo en donde había una vez una ventana, mis ojotas gimotean al torcerse para introducir fragmentos de vidrio por dentro de la goma. También marca Puma, por si importa—miro afuera.
Los autos, los malditos autos. Ahora, un martes en la media noche, uno chocó contra el semáforo y lo mando cabeza primero dentro del living, luego, con un ricoché, rebotando atrás.
—You OK? pregunto.
Me devuelve la cara de sorpresa el conductor, antes de entrar en su auto de rajarse para siempre. Escucho el parachoques delantero raspar contra Louisiana St, al escaparse, por una cuadra.
Siempre los malditos autos; ni los puedo ignorar. Las motos como motosierras. Los camiones como detonadores de mi mal humor. He llegado—pito de cerrar puerta—al minuto veintiocho (quedan dos) y descubro lo mucho que detesto el ruido de esta terraza, de mi departamento, del complejo, de Midtown. Amo la urbanidad. Detesto el ruido. Amo la conveniencia. Detesto los choques de auto. Me anima la energía de la muchedumbre. Me apaga su insaciabilidad.
¡SUENA MI TELÉFONO! Número desconocido. Justo lo que esperaba. Un poco de variedad contra la cascada de autos, peatones, garajes, portazos y pitos, de alarmas y de gritos. ¿Atiendo? No dijo nada.
Paso mucho tiempo en mi cabeza. Quizás paso mucho tiempo transcribiendo la voz entre mis orejas. Podría aprovechar del sonido de por fuera. Lo objetivo. El manantial de mis pensamientos. Lo material. Incluso los olores (marijuana barata, nafta desperdiciada, mecha de vela ardiendo) y de otras sensaciones (picazón de una hormiga, sudor en la frente, garganta seca, estómago vacío). Pues, quién sabe.
Lamento ya por el que tenga que recibir este texto. No encontrará nada, niente, nimic. “We believe in nothing, Lebowski”. Solamente mucha mugre, como sacar el filtro del tanque de peces, goteando al llevarlo al tacho. Y escuchar, oír, soñar.
Cierro el cuaderno. Y soplo las velas.