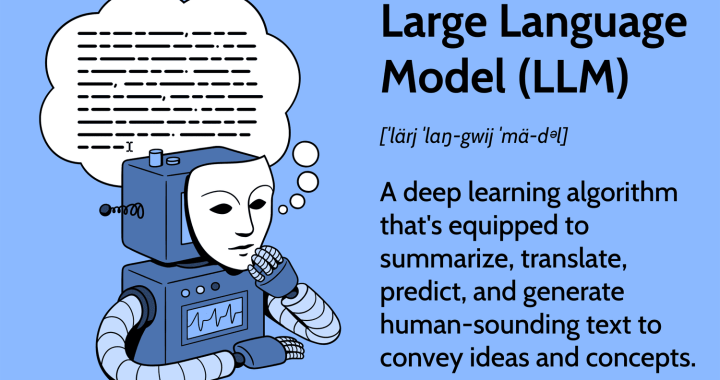Recuerdo a mi abuela, abriendo el último cajón de su escritorio, antes de morir. “Te las regalo si querés”. Tenía en sus manos la Torre Eiffel, la Fontana di Trevi, la Sagrada Familia . . . es decir, me entregaba como doce docenas de cartas postales, que ella y mi abuelo habían mandado a sus hijos en Buenos Aires, durante un par de viajes que hicieron por el viejo mundo. Las acepté con gusto, pese a que no iba a ponerme a leerlas delante de ella, ni más tarde, ni años después. Hoy lamento que por falta de atención –porque, ¿a quién le importa leer las cartas de otros, entiendo que se trata de mi abuelita, pero una bolsa de plástico llena de cartas?–, quedé yo lleno de dudas, sin haber leído ninguna y sin la posibilidad de charlar más con ella, mi abuela Kuka, cuando falleció en octubre de 2020.
¿De qué época son? ¿Por qué las guardó ella y no sus hijos? Y, pucha, ¡cuántas son! Hoy, apenas dos otoños después de su muerte, comencé a revisarlas en nombre de resolver algunas de mis inquietudes. Por detrás de este empuje personal, debo añadir, hay un pellizco literario.
En su serie de ensayos experimentales, Lo infraordinario, el francés Georges Perec transcribe varias postales que le llegaron o que él mandó, en un capítulo dedicado al escritor Ítalo Calvino. Leer semejante cantidad de correspondencia ajena es, siendo sincero, más aburrido que chupar un clavo. No obstante, se empatiza con Perec cuando señala su motivación: “Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?”
Bien se ve, entonces, que no es el texto en sí lo que le importa, sino lo que está detrás: el cariño real –no entrelíneas, sino antelíneas– que implica cada carta postal. Igual a cómo no importa el encabezado, tampoco cuántos grados de calor hizo en tal o tal ciudad, ni que “Estamos en Roma. Servicio impecable. Como reyes. Me inicio en el arte sutil de los cócteles. Muchos besos” . . . it’s the thought that counts. Y eso sólo si lo apreciás. En otras palabras, una carta luce con su máximo resplandor cuando apreciamos el hecho de que alguien supo tu dirección y te quiso lo suficiente como para introducir, en el compás de sus vacaciones altamente necesarias, un momento de reflexión dirigida a vos. Es un acto de amor que, claro, costó una cifra para tramitar internacionalmente, ni hablar de que, tanto en el extranjero como en tu pueblo natal, las oficinas de correo no siempre se hallan a la vuelta manzana. O sea, cuesta.
Vuelvo al amor: las cartas que me entregó mi abuela en una bolsa de plástico. Con una mezcla de ternura y tristeza, consto que la cantidad abrumante me ha dejado de abrumar: la mayoría de las cartas están vacías, es decir sin escribir, traídas desde una Europa que ya no existe, a un Buenos Aires que tampoco existe, luego llevados al Texas del presente cuando mis abuelos inmigraron aquí. ¿Por qué, entre la joyería y la porcelana de varias generaciones, mientras todo lo demás se dejaba atrás, guardarlas? ¿Souvenir? Hablo de las vacías. Como hay una carta escrita desde Viena con una imagen de Múnich, me imagino que iban comprando en pilas, arrastrándolas de un país al próximo y escribiendo de a una, de a dos –a veces de a ocho– al final de cada día, para luego mandar las escritas en sobres (puesto a que no noto ninguna dirección) mientras las vacías quedaban de recuerdo, incluso cuando se olvidaron de comprar una carta nueva este día.
Las cartas llenas, o escritas, se dirigen hacia un hijo, o a todos, o a la madre de mi abuela que cuidaba a los hijos. Estas cartas caben dentro de una goma elástica (son cincuenta y tres). Más de la mitad provienen del primer viaje, por el oeste de Europa, en el ’77; los demás provienen del segundo viaje, por el centro de Europa, en el ’80; excepto una sola, de un viaje que hizo mi abuelo por un negocio en Alemania en el ’78. Muchos de los lugares que visitaron mis abuelos yo mismo he visitado durante mi viaje de mochilero posuniversitario. (Menciono aquí que también heredé la pila de cartas que yo y mi hermano habíamos mandado a mis abuelos; pero me limito en este ensayo a la colección en cuestión.) En cambio las fechas, casi una década y media antes de mi nacimiento, provocarían en mí ninguna emoción, si no fueran por los cuentos de segunda, tercera o cuarta mano, que considero engrasados por tanto toquetear.
Ahora bien, hubiera sido una carta, o dos mil: el hecho de que mis abuelos tomaron el tiempo de comunicarse con sus hijos –y por el medio íntimo que es el correo físico, con palabras claramente emanadas del corazón– me produce shocks viscerales en el no sé cuál intestino. ¡Me dan ganas de llorar, te digo! Puede que en familias mejor adaptadas sea normal que los padres manden cartas sus hijos. Pero, ¿en la nuestra? Justamente lo que sorprende es que mis abuelos se hayan comportado normales. Yo apenas me convertí en padre hace tres meses, pero yo veo entre un padre y un hijo hay una línea genealógica recta y simple; por ende, lo normal sería que nuestros padres nos quieran tan recto y simple como esa línea. Cualquier relación parabólica, esporádica o esdrújula es anormal. No hablo de lo común; lo común es complicar las relaciones. Hablo de lo normal, lo que un hijo pide de su padre, que es justamente la simplicidad. Y si no viene por la buenas, vendrá por las malas.
Por años –décadas– mis tíos y mi padre se burlaban entre ellos de mis abuelos. Les habían dado una infancia de poco cariño, decían. Varias veces, en un asado de domingo, o en cualquier reunión, esos meros viajes a Europa se citaban como muestras de su carencia: “Iván”, me explicaban, “no entendés. Ellos se iban a joder mientras nos dejaban solos con tu papá”.
Ok, ok, pensaba, en el peor de los casos, mis abuelos “abandonaban” a mis tíos en las lomas de un suburbio del norte de Buenos Aires, con mi padre de babysitter. Mis abuelos se habían distanciado de muchos parientes y no tenían a quién recurrir. Sin embargo, sí estaba la hermana de mi abuela, la hermana de mi abuelo, mi bisabuela que recibía las cartas y cualquier cantidad de empleados. Sin padres, vale, se los concedo. ¿Pero “solos”? No. ¿Sin nada por lo cual estar agradecido? Dudo.
Quizás si devolviera las cartas a sus destinatarios, ellos recordarían que en Europa también hubo amor. No sólo la opresión paternal de que tanto escuché entre la descendencia que quedó de este lado del mundo. Pero antes debo transcribirlas, lo más fiel posible.